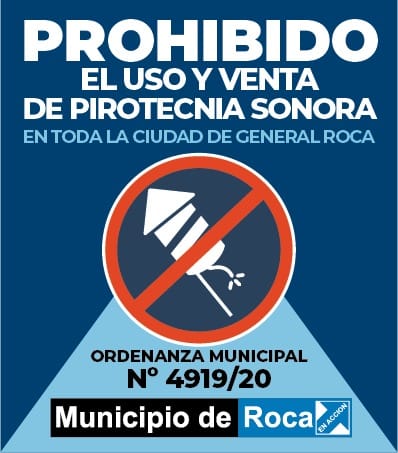Agro
Cómo se enfrenta el campo a las sequías prolongadas
Sequías sin sorpresas: cómo piensan hoy los productores rurales para proteger el agua y sostener la operación cuando las lluvias no llegan.

Cuando las lluvias escasean por meses y el calor se intensifica, las instalaciones rurales —desde pequeños establecimientos hasta grandes desarrollos agropecuarios— enfrentan uno de sus mayores desafíos: mantener la operación sin comprometer recursos esenciales como el agua. No se trata solo de asegurar la producción o el bienestar animal, sino de sostener una infraestructura funcional en contextos que se vuelven cada vez más extremos.
La sequía como factor estructural, no coyuntural
Si bien la sequía ha sido históricamente parte del ciclo climático de buena parte del territorio argentino, en los últimos años se ha observado una mayor recurrencia e intensidad, particularmente en regiones como la Pampa Húmeda, Cuyo y el norte del país. Lejos de ser eventos aislados, estos periodos secos se consolidan como fenómenos que modifican prácticas productivas, modelos de inversión y estrategias de supervivencia rural.
Frente a este panorama, la anticipación ya no es una ventaja competitiva: es una condición básica de permanencia. Contar con sistemas capaces de almacenar, redistribuir y racionalizar el agua adquiere un valor estratégico para productores y técnicos por igual.
Infraestructura que piensa en el futuro
En tiempos de lluvias normales, muchas instalaciones rurales funcionan sin sobresaltos: los pozos rinden, los bebederos se reponen automáticamente y el agua corre con generosidad por canales o sistemas de riego. Sin embargo, durante una sequía prolongada, esa misma infraestructura puede volverse insuficiente, vulnerable o directamente inoperante.
Por eso, cada vez más establecimientos incorporan tecnologías de respaldo que no solo apuntan a acumular agua, sino también a conservarla en buenas condiciones, distribuirla según prioridades operativas y, en algunos casos, incluso reutilizarla. El objetivo es simple, pero ambicioso: garantizar autonomía en contextos hostiles, sin depender completamente de fuentes externas o variables climáticas impredecibles.
Almacenamiento estratégico: mucho más que acumular

Cuando se habla de almacenar agua en zonas rurales, no se trata simplemente de juntar lo que se pueda «por las dudas». La planificación implica una lectura integral del entorno: capacidad del suelo para infiltrar o retener, pendientes del terreno, tipo de uso que se dará al recurso almacenado (humano, animal, productivo), así como también tiempos estimados de sequía.
Las cisternas enterradas, reservorios artificiales revestidos y tanques elevados forman parte de un abanico cada vez más sofisticado de soluciones. Su elección dependerá no solo del volumen requerido, sino también de factores como la evaporación, la exposición solar o la necesidad de aislamiento ante contaminantes.
Entre estas opciones, una alternativa que crece en instalaciones de mediana y gran escala es el uso del tanque de agua industrial, que permite no solo almacenar grandes volúmenes, sino hacerlo en estructuras durables, con mantenimiento bajo y adaptables a sistemas automatizados de carga y descarga.
Energía para mover el recurso
El agua acumulada no siempre está donde se la necesita, y ese traslado requiere energía. En escenarios donde la red eléctrica no llega o se vuelve inestable durante el verano, los sistemas de respaldo hídrico suelen combinarse con soluciones energéticas autónomas: paneles solares, baterías o generadores a biogás.
Estos sistemas no solo permiten alimentar bombas para extraer o redistribuir agua, sino que pueden integrarse con sensores que activan procesos de manera automática, sin intervención humana. La clave está en pensar el agua como parte de un sistema integrado que incluye energía, monitoreo y logística.
Detección temprana y monitoreo remoto

La sequía no avisa de un día para el otro. En muchos casos, es posible anticipar patrones de escasez con semanas o incluso meses de antelación. Para eso, los sensores de humedad de suelo, los medidores de caudal en perforaciones o los sistemas satelitales de seguimiento de lluvias son herramientas que permiten tomar decisiones con más tiempo y más precisión.
En establecimientos donde el recurso hídrico es clave, esta tecnología ya no es un lujo: es una necesidad que puede marcar la diferencia entre sostener la producción o reducirla drásticamente. Incluso algunas soluciones permiten programar el uso del agua según variables en tiempo real, priorizando áreas críticas o aplazando riegos no urgentes.
El rol del diseño en la prevención
Así como en arquitectura urbana se habla de «diseño resiliente», en entornos rurales también es posible pensar el diseño de instalaciones con una lógica preventiva. Galpones, corrales, sistemas de riego y caminos internos pueden pensarse desde su concepción para optimizar el uso del agua, captar escorrentías o minimizar pérdidas.
Los techos inclinados para recolectar agua de lluvia, los canales que dirigen el excedente a reservorios, o los suelos compactados en zonas de paso para evitar erosión, son parte de una lógica de diseño que prioriza la eficiencia hídrica desde el inicio, no como respuesta improvisada ante la urgencia.
Cuando cada gota importa
Proteger una instalación rural frente a una sequía no se limita a juntar agua en recipientes grandes. Implica entender cómo se mueve ese recurso, qué consumos son prioritarios, qué infraestructura puede adaptarse mejor a contextos adversos y cómo combinar distintas tecnologías para sostener la operación.
La clave, en muchos casos, está en actuar antes de que la urgencia apriete. Porque cuando la sequía llega, lo que ya está instalado puede hacer una gran diferencia; pero lo que aún está en proyecto, tal vez llegue demasiado tarde.
Agro
La Provincia avanza hacia la declaración de emergencia en fruticultura
Aún se continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal.

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, afirmó que junto al sector continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal que dejó fuertes precipitaciones y granizo en los valles productivos, y anticipó que antes de fin de año la Provincia deberá declarar la emergencia, tanto en el ámbito provincial como ante el Gobierno Nacional, para activar todos los instrumentos de asistencia disponibles.
Fernández explicó que el proceso administrativo ya está en marcha, pese a que la emergencia aún no fue formalmente declarada. «Estamos en contacto con el Gobierno Nacional para detraer la emergencia climática bajo la Ley Nacional. Esto habilita beneficios impositivos y todas las herramientas que la ley contempla para estos casos». Además, aclaró que el reconocimiento oficial requiere completar los relevamientos técnicos que actualmente se desarrollan en chacras y establecimientos afectados.
En ese marco, el secretario describió la magnitud del evento climático que obliga a acelerar las gestiones. Indicó que en algunos sectores se registraron 48 a 50 milímetros de lluvia en apenas una hora y media, acompañados de granizo y ráfagas intensas. «Había tanta agua que no se podía entrar al monte; en las próximas 24 horas vamos a tener un diagnóstico más preciso», afirmó.
La situación es especialmente crítica para la cereza, que se encontraba en plena cosecha. Fernández detalló cómo se produce el daño. «Cuando el fruto está listo para cosechar y recibe agua directa, la planta intenta absorberla por un proceso osmótico y la piel se raja. Ese es el daño que estamos viendo hoy en distintos establecimientos», indicó.
El secretario sostuvo que este tipo de eventos ya no pueden considerarse aislados. «El clima nos está castigando y lo estamos sufriendo igual que el resto del país. Esto es cambio climático: tormentas de granizo fuera de época, temperaturas superiores a 30 grados en noviembre, precipitaciones extremas que caen en un ratito lo que antes caía en varios días». Recordó que en algunas zonas el temporal dejó lluvias violentas con muchos milímetros en poco tiempo, provocando escurrimientos violentos, erosión y verdaderos cursos de agua atravesando chacras y caminos internos.
También advirtió que estos cambios están modificando los riesgos tradicionales del valle. «Nunca hablábamos de incendios en esta zona, y hoy aparecen porque la vegetación crece de golpe después de lluvias intensas. Son escenarios nuevos que se superponen a problemas históricos como heladas tardías o granizo», agregó.
Volviendo al eje central de la situación, Fernández subrayó que la emergencia debe ir acompañada de instrumentos financieros concretos que permitan sostener la temporada y evitar la pérdida de hectáreas productivas. «Necesitamos un crédito específico para inversión, a diez años, con una tasa del 3% y tres años de gracia. Sin financiamiento accesible es imposible proyectar, reinvertir y mantener la actividad. Ser productor es casi heroico en este contexto», sostuvo.
Recordó que a lo largo de la historia regional muchas chacras quedaron fuera de producción al no poder sostener la competitividad mínima necesaria. «El Estado es una herramienta poderosa cuando se pone al lado del productor. Hoy necesitamos que fruticultores y fruticultoras tengan la posibilidad real de seguir haciendo lo que saben hacer. Sin la emergencia declarada y sin crédito adecuado, no se puede planificar», indicó.
Fernández concluyó que la Provincia seguirá avanzando de manera coordinada con los organismos técnicos y el sector privado para completar los relevamientos y activar todas las herramientas de asistencia. Reiteró que el impacto más severo se registra en cereza, pera y manzana. «Soy optimista, pero necesitamos los instrumentos adecuados. Con apoyo, es posible sostener la temporada y acompañar a quienes producen», concluyó.
Agro
Fruticultura: Weretilneck anunció apoyo para raleo y labores culturales
El programa contempla una ayuda de $1.000.000 por hectárea, con tasa 0%, sin gastos administrativos y a devolver en seis cuotas mensuales iguales.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo.
La iniciativa es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Secretaría de Fruticultura, con el objetivo de sostener el trabajo estacional, mejorar la calidad de la fruta y aportar previsibilidad en un año complejo para la actividad.
El programa contempla una ayuda de $1.000.000 por hectárea, con un máximo de $10.000.000 por productor, con tasa 0%, sin gastos administrativos y a devolver en seis cuotas mensuales iguales, con primer vencimiento el 10 de julio de 2026. La garantía requerida será un pagaré equivalente al 130% del monto total a devolver.
«El raleo es un momento, financieramente, crítico para la fruta y para el empleo rural. Este año es muy difícil llegar a la siguiente cosecha. Este financiamiento es una respuesta concreta para sostener la actividad y acompañar a los productores con capital de trabajo en una etapa clave del año», destacó el ministro Carlos Banacloy.
Podrán acceder productores cuya actividad principal sea la fruticultura y que realicen raleo y labores culturales previas a la cosecha dentro de la provincia. Para la adhesión deberán completar el siguiente formulario: https://forms.gle/ZjFq8iN1632n5N4H8
La adhesión requiere, además de completar el formulario online, presentar la documentación correspondiente: DNI, constancia de CBU, RENSPA actualizado, certificados de libre deuda y documentación societaria o de sucesiones según cada caso.
Agro
Río Negro releva daños por la tormenta de granizo en los valles
En algunos casos las pérdidas alcanzan entre el 80% y el 90% de la producción.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro trabaja en el relevamiento técnico de los daños ocasionados por la tormenta de granizo que afectó a los valles frutícolas de la provincia, principalmente en la franja entre Cipolletti y General Roca, donde en algunos casos las pérdidas alcanzan entre el 80% y el 90% de la producción.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, junto al Secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, están recorriendo las chacras afectadas y manteniendo reuniones con las cámaras de productores para evaluar daños y avanzar en la declaración de la emergencia agropecuaria.
Durante la jornada, se reunieron con la Cámara de Productores de Cipolletti, donde analizaron junto a referentes locales la magnitud del daño y la necesidad de acelerar los relevamientos. Más tarde, mantuvieron un encuentro con el Presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, con quien también visitaron su chacra para observar de primera mano el nivel de afectación en la zona.
Desde ayer, los equipos fiscalizadores del Ministerio se encuentran trabajando intensamente en territorio, relevando chacras y sistematizando datos técnicos. Todos los productores ya cuentan con las declaraciones juradas de daños, documento indispensable para formalizar la evaluación. En este sentido, se solicita a los productores presentar cuanto antes su declaración en la cámara más cercana, con el fin de agilizar el proceso de registro y diagnóstico.
Según los primeros reportes, el fenómeno se concentró en la costa del río entre Cipolletti y General Roca, donde el granizo provocó severas afectaciones en peras, manzanas y otros frutales.
En el Valle Medio, por su parte, no hubo daños. En Chimpay, la lluvia fue mínima y la cosecha de cerezas continúa con normalidad, una buena noticia para una zona donde ya se encuentra en marcha la recolección de distintas variedades y se sostiene una importante fuente de empleo para la región.